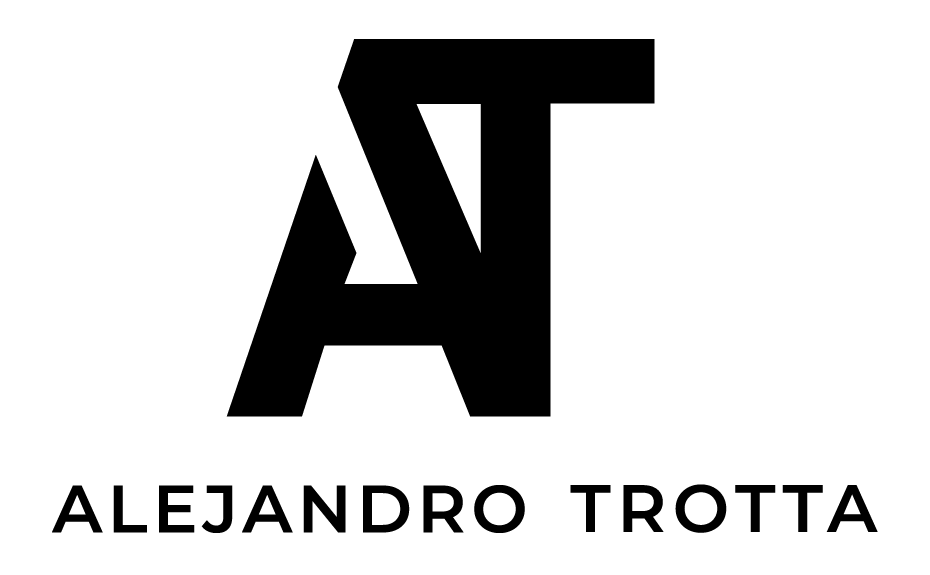El miércoles, en La Plata, el fútbol fue una fiesta.
Con mis hijos sufrimos cada minuto del 0 a 0 entre Estudiantes y Cerro Porteño, hasta que al final pudimos gritar el pase a cuartos de final. No hubo goles, pero hubo algo más grande: hubo canto. Porque el fútbol, más allá del club que sea, es eso: cantar. Cantar para alentar, cantar para soñar, cantar porque creemos que, en la tribuna, la voz también juega.
Y en ese cantar estábamos todos: padres, hijos, abuelos, jóvenes. Cantábamos como si la vida dependiera de esa melodía compartida. No importaba si era el Pincha o cualquier otro club: lo importante era la fiesta de estar juntos, de sentirnos parte de algo más grande.
Volvimos a casa con sonrisas y cansancio feliz. Encendí la televisión para estirar un poco más esa alegría, pero lo que apareció en la pantalla me la borró de un golpe seco: escenas de guerra en Avellaneda. Hombres desnudos, golpeados hasta pedir perdón. Veinte contra uno. Cuerpos arrojados como muñecos, un hombre saltando desde treinta metros para escapar del infierno. Dos estadios, dos mundos. Y sin embargo, el mismo fútbol.
Me invadió el miedo. El mismo miedo que podría haber sentido allí, con mis hijos, si nos hubiese tocado esa cancha y no la otra. Porque en ese infierno no había camisetas, había seres humanos reducidos a víctimas. Y entonces tuve ganas de llorar. Y de gritarles en la cara:
“Flaco, ¿qué te pasa? ¿No entendés que el juego es juego porque se gana y se pierde? Que para disfrutar un triunfo hay que aceptar la derrota, ver cómo el otro celebra, esperar tu revancha. Eso también es fútbol.”
Pero lo que vi ya no era fútbol. Era un presidio sin barrotes, un ritual caníbal donde la derrota no se acepta y la victoria se convierte en humillación.
Y lo más fácil sería buscar culpables, nombres, cargos. Señalar dirigentes, ministros, organismos. Pero lo verdadero, lo que cuesta decir, es que estamos enfermos como sociedad.
Pienso que deberían imponerse sanciones ejemplares, pero no como castigo, sino como un faro. Un faro que alumbre y nos recuerde, a todos, que esto no puede volver a pasar. Que marque un límite y nos enseñe que el fútbol es pasión, no violencia; encuentro, no venganza.
El miércoles aprendí que el fútbol es un espejo. En La Plata vi el reflejo de lo que queremos ser: pasión, familia, alegría, canto. En Avellaneda, vi el reflejo de lo que no podemos seguir siendo: odio, barbarie, dolor.
Elijo quedarme con el primer espejo. Y seguir insistiendo en que el fútbol, como la Argentina, necesita Nuevos Aires.
Firmado: Alejandro Néstor Trotta